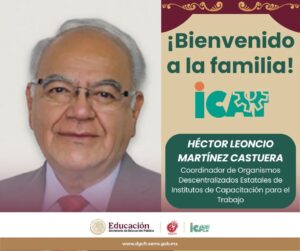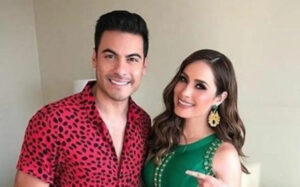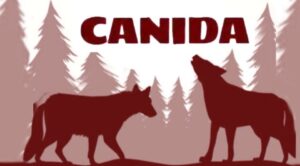Reconocer a Palestina: qué cambia en derecho internacional, en la ONU y en la vida diplomática
Por Redacción:
Ciudad de México, lunes 22 de septiembre de 2025.
Reconocer a un Estado palestino significa, en términos estrictos de derecho internacional, que un país admite la personalidad jurídica de Palestina como Estado soberano y acepta relacionarse con él “con todos los derechos y deberes” que derivan de esa condición. No es un tecnicismo: es el acto por el cual un gobierno dice “existe y es mi par”. La noción descansa en el estándar clásico de la Convención de Montevideo (1933) —población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros Estados—, criterio que muchos países usan como brújula cuando toman su decisión.
Ese reconocimiento no crea un Estado por sí solo ni traza fronteras; es una decisión política y jurídica que despliega efectos prácticos: abrir o elevar a embajada la representación palestina, intercambiar embajadores, firmar acuerdos bilaterales y ajustar trámites consulares, comerciales o de cooperación. Por eso, cuando un país anuncia la medida, suele acompañarla de pasos concretos para normalizar relaciones diplomáticas plenas; en 2024, por ejemplo, Irlanda formalizó la decisión y anunció embajada en Ramala como parte de la relación de Estado a Estado.
Tampoco es lo mismo que ser miembro de la ONU. Palestina es Estado observador no miembro desde 2012, cuando la Asamblea General aprobó por amplia mayoría la resolución 67/19; ello le dio trato estatal en la organización, pero sin voto en el pleno ni acceso automático a todos los órganos. En mayo de 2024, la Asamblea dio un paso adicional: determinó que Palestina está calificada para ingresar como miembro conforme al Artículo 4 de la Carta y pidió al Consejo de Seguridad reconsiderar la solicitud “favorablemente”, además de ampliar derechos de participación (más asientos y funciones en comités), pero sin derecho a voto. En síntesis: el reconocimiento bilateral suma apoyos, pero la llave final de la membresía plena sigue en el Consejo de Seguridad, donde pesan vetos. ¿Por qué es noticia hoy? Porque, a las puertas del debate anual de la ONU, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal acaban de reconocer oficialmente al Estado de Palestina de manera coordinada, una ruptura histórica con la práctica de varias potencias occidentales que condicionaban ese paso a un acuerdo final con Israel; Malta anunció que se sumará durante esta semana en Nueva York. El movimiento, enmarcado por la guerra en Gaza y el colapso humanitario, alinea a esos gobiernos con más de 140 países que ya reconocen a Palestina y reaviva la presión para una solución de dos Estados. Londres subraya, además, que la medida “no crea un Estado de la noche a la mañana” ni es una concesión a Hamás, y la acompaña con la elevación del estatus diplomático palestino en su capital.
En paralelo, la arquitectura jurídica internacional de Palestina ya se ha ensanchado en la última década: desde 2015 es Estado Parte del Estatuto de Roma y, por tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este) desde junio de 2014; la adhesión fue aceptada por el depositario y registrada por la propia Corte pese a objeciones políticas de terceros Estados. Ese dato explica por qué el reconocimiento bilateral no es condición para que actúen ciertos mecanismos internacionales, pero sí refuerza su legitimidad y cooperación práctica.
¿Y qué “mapa” reconocen quienes dan el paso? La pauta dominante en Europa —y la que España dejó por escrito en 2024— es la de un Estado palestino viable en las líneas de 1967, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y Jerusalén Este como capital, en línea con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. Es decir, se reconoce un principio territorial y político; no se impone un trazado final, que debe acordarse entre las partes, pero sí se rechazan cambios unilaterales.
Desde la teoría jurídica, la discusión de fondo ha sido si el reconocimiento es declarativo (constata un hecho: si se cumplen Montevideo, hay Estado) o constitutivo (es la red de reconocimientos la que hace “existir” al Estado). En la práctica, la mayoría de los sistemas combinan ambas visiones: verifican condiciones y usan el reconocimiento para empujar resultados políticos —por ejemplo, blindar la solución de dos Estados, aislar a actores armados y reconstruir la Autoridad Palestina como socio. Lo que acaba de ocurrir con Reino Unido, Canadá y Australia ilustra ese uso estratégico: afirman que premian el derecho internacional y desincentivan hechos consumados en el terreno.
¿Qué cambia mañana para una persona palestina? No hay fronteras nuevas ni pasaportes automáticos distintos por el solo anuncio, y la ocupación no termina por un comunicado; pero sí pueden cambiar trámites consulares, reconocimiento de documentos, acceso a programas de cooperación, voz y visibilidad en foros internacionales, así como la capacidad de firmar tratados o adherirse a ellos con mayor apoyo político. En el terreno multilateral, el paso de más países amplía el bloque que en la Asamblea General ya pidió reconsiderar la admisión plena de Palestina y que, en tiempos recientes, ha chocado con el veto en el Consejo de Seguridad —un recordatorio de que la diplomacia avanza por carriles paralelos: el de los reconocimientos y el de la membresía.
Para Israel y sus aliados más firmes, la oleada de reconocimientos es inaceptable: argumentan que “recompensa el terrorismo” tras el 7 de octubre de 2023, que debilita incentivos para negociar y que la seguridad israelí debe primar antes que cualquier legitimación internacional de Palestina. Quienes reconocen responden que el objetivo es preservar la salida política cuando la guerra y la crisis humanitaria la están haciendo colapsar. Como sea, el hecho jurídico es claro: reconocer a Palestina es aceptar relaciones plenas entre pares; no define fronteras ni termina una guerra, pero mueve la aguja en la ONU, ensancha la acción de tribunales y estandariza la relación diplomática con un Estado cuya existencia ya admiten la mayoría de los países.